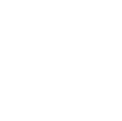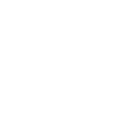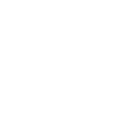SALUDO INSTITUCIONAL
La Universidad de Concepción, institución de educación superior laica y pluralista, fundada por y para la comunidad, tiene como misión contribuir al desarrollo sustentable, desde las distintas áreas del saber, a través de la formación de personas altamente comprometidas con la sociedad, así como en la generación, preservación y transferencia del conocimiento, de las artes y las culturas. Su visión es ser una universidad inclusiva y de excelencia reconocida internacionalmente, que proporcione a sus integrantes una formación ética, valórica, intelectual y socialmente transformadora; y que, gracias al desarrollo armónico, colaborativo y sinérgico de las ciencias, las tecnologías, las humanidades y las artes esté capacitada para abordar eficientemente los desafíos que plantea la sociedad.
En el marco de su misión y visión, declaradas en su Plan Estratégico 2021-2030, la Universidad está comprometida con el desafío de promover los cambios sociales que favorezcan avanzar hacia la igualdad entre todas las personas, el reconocimiento de las diferentes identidades, y la prevención, eliminación, sanción y reparación de cualquier forma de violencia y prácticas de discriminación basadas en estereotipos sexuales o de género.
Este compromiso universitario se expresa a través de la entrega de formación de excelencia en diversos niveles, promoviendo como valores la equidad, inclusión y responsabilidad social para contribuir a la generación de igualdad de oportunidades y a la eliminación de las diferentes formas de discriminación, promoviendo la tolerancia y respeto a la diversidad e impulsando el quehacer con la intención, capacidad y obligación de responder éticamente ante la sociedad, por acciones u omisiones que impactan al bien común. También, se manifiesta este compromiso a través de investigación interdisciplinaria de excelencia y la implementación y potenciación de estrategias de vinculación con el medio externo en temas presentes en la agenda pública nacional de igualdad y no discriminación, como es el acceso a la justicia desde una perspectiva de género. Asimismo, impulsamos una cultura institucional que se distinga por la valoración de la diversidad, la eliminación de todo tipo de discriminación y la co-construcción de un espacio igualitario y libre de violencia de género. La Universidad de Concepción es en el primer plantel universitario de América Latina y el Caribe en suscribir el convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), iniciando en 2022 el proceso de certificación en el Sello de Igualdad de Género del PNUD para Universidades, buscando avanzar hacia el cierre de las brechas de género y el cumplimiento de estándares en el ámbito de género.
Con este marco, ponemos a disposición de la comunidad nacional y, especialmente, del Poder Judicial de Chile, el Protocolo de Actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual, iniciativa desarrollada como resultado de los Proyectos de Investigación Aplicada Fondef ID17I10111 e ID17I20111, adjudicados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y ejecutados en los períodos 2018-2020 y 2021-2023, respectivamente.
Agradecemos a la Excelentísima Corte de Suprema de Chile que patrocinó el primero de estos Proyectos y a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, la Asociación de Magistradas chilenas, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial y la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial de Chile que participaron en el segundo proyecto, permitiendo la revisión y validación del Protocolo en condiciones cercanas a su aplicación definitiva, teniendo en consideración los cambios del contexto nacional en el período 2021-2023.
Este instrumento, realizado por un equipo interdisciplinario de la Universidad de Concepción siguiendo una rigurosa metodología de investigación participativa, se encuentra contextualizado a la realidad chilena y ha sido debidamente validado en un entorno real, por lo que creemos que, sin duda, constituye una contribución académica hacia el sistema de justicia nacional y los desafíos que enfrenta, a fin de garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en sus distintas dimensiones.
Dr. Carlos Saavedra Rubilar
Rector
Universidad de Concepción
Concepción, agosto de 2023
PRESENTACIÓN
Fiel a su origen ciudadano y su vocación pública, la Universidad de Concepción está comprometida con transversalizar en la formación de todos los niveles el conocimiento necesario para contribuir al desarrollo de relaciones de género respetuosas entre todas las personas. También, la Universidad expresa este compromiso mediante la investigación interdisciplinaria de excelencia y la implementación de estrategias de colaboración que articulen las capacidades institucionales para anticipar y responder a las necesidades del medio externo en temas de igualdad y no discriminación.
Consecuente con lo anterior, se ha elaborado el Protocolo de Actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual (el Protocolo), iniciativa que corresponde al resultado de producción de los Proyectos de Investigación Aplicada FONDEF ID17I10111 (2018-2020) e ID17I20111 (2021-2023), adjudicados a la Universidad por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
La versión original del Protocolo se elaboró durante el período 2018 -2020 a través de una metodología participativa y contó con el patrocinio de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Tal versión del Protocolo fue presentada en septiembre de 2020, luego de una validación de manera remota, en atención a las condiciones sanitarias del país.
Durante el período 2021-2023 y con el fin de convertir al Protocolo en un resultado de investigación aplicable en condiciones más cercanas a su implementación definitiva, se actualizó con la colaboración de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (ANMM) como entidad mandante y la Asociación de Magistradas Chilenas (MA_CHI), la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD) y la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial de Chile (ANCOT) como entidades asociadas.
En conjunto, el Protocolo fue revisado y actualizado para ser luego evaluado en condiciones cercanas a su aplicación definitiva en una experiencia de aplicación de las recomendaciones de actuación para tribunales que integran el Poder Judicial de Chile en el período agosto 2021 a mayo 2022 y teniendo en consideración los cambios del contexto nacional en el período 2021-2023. Tal revisión y actualización se dio en términos de vigencia y relevancia. Por esto es que la versión de implementación fue actualizada en función de nuevos ejes temáticos, considerados fundamentales atendiendo el cambiante contexto social y judicial. Tales ejes fueron la actualización a las posibilidades de trabajo a distancia, la conciliación de vida privada y familiar con esta modalidad de trabajo, las relaciones de cuidado, brechas de género y acceso a la justicia desde una mirada interseccional en situaciones de emergencia, las desigualdades estructurales en Chile, los procesos de posible cambio constitucional y la realidad de las organizaciones gremiales.
Los resultados de esa implementación dan cuenta que el Protocolo de Actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual ha sido validado en un entorno real y que tiene ciertos atributos que lo caracterizan como un producto de alto nivel tecnológico, fruto de una investigación aplicada interdisciplinaria de excelencia. Los resultados se han incorporado en esta versión de agosto de 2023 que lo presentan como un instrumento contextualizado a la organización del Poder Judicial chileno, actualizado de forma participativa y de conformidad al contexto socio normativo de Chile.
En cuanto a su contenido, el Protocolo contempla una Primera Parte a modo de Introducción, una Segunda Parte con las Recomendaciones como dispositivo central del Protocolo; y una Tercera Parte de Anexos.
En la Primera Parte se encuentra el marco teórico y normativo, considerando los principales desarrollos sobre acceso justicia, género, igualdad y no discriminación al año 2023. El Diagnóstico Integrado sobre Género, Diversidades sexuales y el Poder Judicial de Chile, elaborado durante el período 2018-2020 se mantiene pues corresponde a los principales hallazgos de la investigación y diagnóstico desarrollado en la Primera Etapa del Proyecto.
La Segunda Parte es el dispositivo principal y contiene en esta versión un total de 25 recomendaciones de actuación para tribunales que integran el Poder Judicial de Chile. Las recomendaciones 1 a 25 son fruto de la actualización participativa con asociaciones del Poder Judicial durante la etapa de implementación desarrollada en el período 2021-2022.
Cada recomendación comparte la siguiente estructura: la acción recomendada más una breve explicación de contenido, justificación y vinculación y, ejemplos. Además, al final de la Segunda Parte se adjunta un apartado de recursos que se sugieren como apoyo para el cumplimiento de las recomendaciones.
El apartado de Anexos ha sido revisado y actualizado como insumos para la implementación de las Recomendaciones.
Se complementa el Protocolo además con un Manual de Implementación que favorece la aplicación de las recomendaciones 1 a 25.
El trabajo de investigación aplicada de ambos proyectos estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de la Universidad de Concepción siguiendo una rigurosa metodología de investigación participativa, contextualizada a la realidad chilena y su dinamismo, la cual se ha revisado periódicamente para su adaptación a los diversos contextos temporales de la temática.
Estamos ciertos de la importancia de la contribución académica al sistema de justicia nacional y los desafíos que enfrenta, y el rol determinante que juega el trabajo colaborativo con quienes forman parte de tal sistema. Siempre con el fin común último de favorecer para todas las personas el acceso a la justicia en sus distintas dimensiones sin discriminación, el equipo interdisciplinario “Justicia y Género” de la Universidad de Concepción pone el “Protocolo de Actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual” a disposición del Poder Judicial, sus integrantes, asociaciones vinculadas y quienes intervienen de diversas formas en el sistema de justicia nacional, así como de la academia, la sociedad civil y las personas usuarias de este sistema.
Dra. Ximena Gauché Marchetti
Directora
Concepción, agosto de 2023
¿CUÁL ES EL PROPOSITO DEL PROTOCOLO?
Objetivo y fin.
El Protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual es un instrumento que tiene como propósito principal entregar recomendaciones que favorezcan la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones del Poder Judicial chileno (PJUD), a fin de favorecer el respeto y cumplimiento del acceso a la justicia para todas las personas, con énfasis en la atención a personas usuarias y el trato entre personas integrantes de la institución.
El Protocolo ha sido elaborado de forma contextualizada a las necesidades y características del Poder Judicial chileno, de acuerdo a una investigación desarrollada por un equipo académico interdisciplinario de la Universidad de Concepción.
Es un instrumento que procura el uso de un lenguaje accesible pero riguroso y busca dialogar con otros documentos elaborados por el Poder Judicial chileno, en el marco de la implementación de la Política de Igualdad de Género y No discriminación adoptada en febrero de 2018.
El Protocolo ha sido diseñado para ser utilizado por todas las personas integrantes del Poder Judicial y aspira a que sea conocido también por personas usuarias del sistema de justicia chileno.
¿CÓMO SURGE EL PROTOCOLO?
Contexto de su elaboración como producto de interés público.
Este Protocolo es el resultado de producción de un Proyecto de Investigación Aplicada FONDEF (Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico) financiado por la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
Este proyecto fue adjudicado en su Primera Etapa a la Universidad de Concepción para el período 2018-2020 (ID17I10111), teniendo como entidad interesada y patrocinadora a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile.
Para el período 2021-2023 la Universidad de Concepción se adjudicó la Segunda Etapa de este Proyecto (ID17I20111) en la que, de acuerdo a las bases de los concursos FONDEF, se persigue actualizar el Protocolo, en cuanto resultado de producción.
La idea de elaborar un Protocolo para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad, a través de un proyecto de investigación, nace como una iniciativa académica interdisciplinaria, a partir de la identificación del problema de la inequidad en el acceso a la justicia de grupos históricamente excluidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Además, considera la oportunidad que brinda el compromiso formal del Poder Judicial con la incorporación de la perspectiva de género a través de la realización de un estudio diagnóstico interno, la creación de una Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación (STCS) , la adopción de una política institucional en la materia, la serie de acciones desarrolladas por tal STCS desde 2017 en adelante, entre otras iniciativas.
A partir de ello, el proyecto de investigación en su primera etapa se desarrolló en dos fases. En la primera se generó un diagnóstico integrado que identifica y visibiliza estereotipos, representaciones de género y prácticas de discriminación en el Poder Judicial chileno, tanto en lo referido al acceso a la justicia de las personas usuarias como en las relaciones entre integrantes de dicho poder. En la segunda etapa, se elaboró este Protocolo de forma participativa, incorporando de diferentes maneras a quienes intervienen en el sistema de justicia. Además, el Protocolo se contextualizó a la realidad nacional, a las necesidades institucionales, a la percepción de personas integrantes de este poder y de personas usuarias, y se sustentó en conocimiento científico, nacional e internacional.
El Protocolo resultado de la Primera Etapa del FONDEF fue presentado a la comunidad nacional y entregado a la Excelentísima Corte Suprema en septiembre de 2020. Conscientes del dinamismo del problema de investigación en atención a nuevas circunstancias nacionales vividas desde octubre de 2019 y la situación de emergencia sanitaria por COVID19, se postuló a la continuidad del Proyecto para una Segunda Etapa, la cual fue adjudicada a la Universidad de Concepción en enero de 2021.
En esta nueva investigación aplicada se mejoró el resultado logrado en la Primera Etapa, esto es, el Protocolo en su versión a septiembre de 2020, el que fue evaluado en condiciones cercanas a su aplicación definitiva para obtener esta versión a agosto de 2023, luego de la experiencia de aplicación de las recomendaciones 1 a 31 por las personas integrantes que conformaron la muestra y los cambios del contexto nacional en el período 2021-2023.
La experiencia de aplicación consistió en un proceso que apuntó a fortalecer las capacidades de las personas integrantes de los tribunales de justicia del país. Para ello, se consideró las funciones específicas que les corresponde cumplir con el propósito final de permitir la apropiación de las recomendaciones y así, favorecer la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones del Poder Judicial chileno, y el respeto y cumplimiento del acceso a la justicia para todas las personas, con énfasis en la atención a personas usuarias y el trato entre personas integrantes de la institución.
En la iniciativa participaron 14 tribunales y 3 Corte de Apelaciones del país, con heterogeneidad por materias y jurisdicciones, y logró agrupar a más de 300 personas que aceptaron voluntariamente participar.
La implementación implicó el desarrollo y ajuste de 7 Componentes (Coordinación, Diagnóstico, Difusión, Formación, Evaluación, Monitoreo y Gestión del Cambio) con el acompañamiento y participación efectivo de las 4 Entidades Asociadas a la Segunda Etapa del Proyecto: ANMM, APRAJUD, ANCOT y MA_CHI, elemento participativo clave, que permitió otorgar factibilidad al proceso desarrollado.
La información levantada a través de la aplicación de cuestionarios, registro en bitácora, discusiones grupales, entre otras técnicas de levantamiento de información, sirvieron de insumo para actualizar las recomendaciones de esta nueva versión del Protocolo.
Esta actualización contó además con la revisión y retroalimentación de dos expertas internacionales de destacada trayectoria y de las asociaciones del Poder Judicial vinculadas a esta Segunda Etapa.
¿COMO FUE ELABORADO EL PROTOCOLO?.
Descripción de la Metodología
En la Primera Etapa del Proyecto se desarrolló un diagnóstico integrado con una metodología de investigación mixta, con técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis. Esto permitió contar con un diagnóstico sobre el acceso a la justicia en Chile en relación con el género y las diversidad sexual, con énfasis en la atención a personas usuarias y el trato entre personas integrantes del PJUD. Se analizó la Base de datos del Estudio Diagnóstico del Poder Judicial (2016) con 3902 encuestas válidas, se desarrollaron 27 entrevistas a informantes clave y 10 grupos focales con un total de 55 participantes de diversas zonas geográficas del país (norte, centro y sur), pertenecientes a diversos perfiles considerando tanto a personas integrantes del PJUD como a personas usuarias externas. Además, se analizaron 74 sentencias judiciales del ámbito del derecho civil, penal, laboral y familia, con una muestra intencionada de acuerdo a los objetivos del Proyecto.
También se elaboró un marco teórico y conceptual, y un marco normativo sobre elementos de género, acceso a la justicia e igualdad y no discriminación, y estándares internacionales de derechos humanosy género que Chile se ha comprometido a respetar y promover, y que están alineados con el marco normativo en que se inserta la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial. Adicionalmente, se realizó un análisis comparado de protocolos e instrumentos de similar naturaleza y propósitos (en total 66 documentos fueron consultados) donde, además, se entrevistó a personas expertas de diferentes nacionalidades para conocer la experiencia internacional. Todas estas fuentes constituyeron un insumo para elaborar el Protocolo en la Primera Etapa.
De esta manera, la Primera Etapa se orientó a la construcción del Protocolo, para lo cual se implementó una metodología participativa, contextualizada y validada. El proceso fue dirigido por el equipo investigador de la Universidad de Concepción y contó con la colaboración de la STCS y de expertas nacionales e internacionales. Se crearon diversas versiones del Protocolo: las primeras tres se trabajaron internamente y fueron revisadas por la STCS y expertas nacionales e internacionales en construcción de protocolos y/o temáticas de género. Las siguientes tres versiones también contaron con el acompañamiento de la STCS, pero principalmente se elaboraron a partir de “Talleres Participativos” (7 talleres) con personas integrantes del Poder Judicial de diferentes perfiles y materias (civil, penal, laboral, familia), como también por personas usuarias externas (abogados y abogadas de instituciones públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de nivel nacional o regional, que prestan servicios de asesoría jurídica, profesionales de clínicas jurídicas universitarias, representantes de organizaciones de la sociedad civil, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público), donde quienes participaron proporcionaron retroalimentación que permitió ir mejorando las nuevas versiones del Protocolo tanto en aspectos de forma como de contenido, siendo este un aspecto esencial del componente participativo en la construcción del Protocolo.
El Protocolo fue validado de acuerdo a los atributos de comunicabilidad, adhesión, aplicabilidad y contextualización propuestos en la investigación. Para esto, los diversos formatos de presentación del Protocolo (versión impresa, plataforma digital y documento versión PDF) se pusieron a disposición de personas integrantes del PJUD y personas usuarias externas, solicitándose que luego de revisar el Protocolo y usar la plataforma, completaran una encuesta online con preguntas cerradas en la que debían reconocer el grado de presencia de los atributos antes mencionados. Además, la encuesta contó con preguntas abiertas para recoger observaciones cualitativas sobre el documento. Estadísticamente, los atributos del Protocolo fueron ampliamente validados y, la información cualitativa obtenida de las preguntas abiertas se constituyó en un nuevo insumo para retroalimentar la Versión séptima y final del Protocolo como resultado de producción del Proyecto FONDEF en su Primera Etapa.
En la Segunda Etapa del Proyecto se implementaron las recomendaciones 1 a 31 en 17 Tribunales de diferentes materias (Familia, Laboral, Civil y Penal Garantía y TOP), zonas geográficas (norte, centro y sur) y con diferente sensibilidad al género (baja, media y alta).
La implementación consistió en una experiencia piloto para usar las recomendaciones 1 a 31 del Protocolo por personas integrantes del PJUD. La implementación se desarrolló en 7 componentes: Coordinación, Diagnóstico, Formación, Difusión, Gestión del Cambio, Monitoreo y Evaluación. Estos componentes buscaron fortalecer las capacidades de quienes integran el PJUD de acuerdo las funciones específicas que les corresponde cumplir, y se aplicaron con el acompañamiento de las entidades asociadas (ANMM, APRAJUD, ANCOT y MA_CHI).
La implementación fue evaluada mediante dos estrategias metodológicas: el monitoreo (Componente Monitoreo) con un enfoque cualitativo al proceso de implementación de las recomendaciones 1 a 31; y un diseño pre-experimental (Componente Evaluación) con un enfoque cuantitativo mediante mediciones en tres momentos (antes de la implementación, durante el proceso y una vez finalizada la implementación) y destinados a evaluar si existía un impacto en las actitudes hacia el género y la diversidad sexual, y los conocimientos sobre temas de género, normativos (nacional e internacional) y sobre el Protocolo, identificándose un impacto estadísticamente positivo en todas estas dimensiones.
Así, la versión 7 del Protocolo (versión final de la Primera Etapa) fue actualizada, considerando el contexto de trabajo remoto del PJUD, creando la versión 8 que modificó antecedentes y recomendaciones 1 a 31 y que, posteriormente, fue validada participativamente con las entidades asociadas. Finalmente, se alcanza la versión 9 del Protocolo que actualiza las recomendaciones 1 a 31 en base a los aportes de la experiencia de aplicación a través del Monitoreo y Evaluación del proceso de implementación, y considerando la validación de las entidades asociadas y personas evaluadoras externas.
La versión 9 del Protocolo, resultante de la Segunda Etapa del Proyecto, mantiene los mismos atributos que la última versión de la Primera Etapa: comunicabilidad, adhesión, aplicabilidad y contextualización.
¿POR QUÉ USAR EL PROTOCOLO?
Justificación.
El Protocolo se enmarca en la implementación de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación que aprobó el pleno de la Excelentísima Corte Suprema en febrero de 2018. Tal Política fue elaborada durante el año 2017 a partir del Estudio Diagnóstico de la perspectiva de Igualdad de Género en el Poder Judicial chileno y efectuado entre fines del 2015 e inicios de 2016.
La Política, en cuanto instrumento de planificación, se estructura en base a cuatro objetivos estratégicos. Cada uno de ellos cuenta con dimensiones determinadas, las que están constituidas, a su vez, por líneas de acción específicas. Tales ejes estratégicos buscan incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer del Poder Judicial, sea en el ámbito interno, en la atención de personas usuarias, así como también en el ejercicio de la labor de juzgar. Ello para garantizar el efectivo acceso a la justicia para todas las personas sin discriminación.
El Protocolo está alineado con los ejes estratégicos sustantivos de la Política: no discriminación, enfoque de género en el acceso a la justicia, no violencia de género, así como con el eje transversal y funcional a ellos que es la capacitación.
La Política establece ciertas dimensiones en cada uno de sus ejes y líneas orientadoras de acción, entre las cuales se contempla la elaboración de protocolos. Así, por ejemplo, en cuanto al “Enfoque de género en el acceso a la justicia”, la creación y difusión de protocolos es planteada como una línea de acción para la dimensión de “perspectiva de género en la atención y comunicación con los usuarios y usuarias” y de “perspectiva de género en el ejercicio de la administración de justicia”.
Por ello, a través del uso del Protocolo por todas las personas que integran el Poder Judicial de Chile, cualquiera sea su estamento y la función que desempeñan, se pueden favorecer cambios progresivos necesarios para mejorar el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia para todas las personas, sean usuarias del sistema de justicia chileno o personas funcionarias.
En razón del contexto de investigación científica en que se inserta el Protocolo, el proceso participativo de su metodología de elaboración, su actualización participativa y su validación en entorno real, y la circunstancia de estar alineado con las acciones previstas en la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial chileno, su utilización es también altamente recomendable por instituciones u organismos colaboradores o vinculados al Poder Judicial.
Este instrumento entrega una mirada integrada de la realidad de género y las diversidad sexual en el Poder Judicial y, a partir de ella, proporciona Recomendaciones específicas de actuación en dos niveles para tribunales que integran el Poder Judicial de Chile. Aquellas destinadas a mejorar la atención en justicia que se brinda a las personas usuarias, y aquellas dirigidas a promover un mejor trato y relaciones entre integrantes del Poder Judicial.