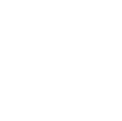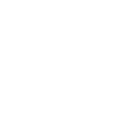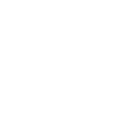ACCESO A LA JUSTICIA. UN DERECHO HUMANO ESENCIAL EN UN ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO.
El acceso a la justicia, en un amplio sentido, es un derecho humano, por medio del cual se favorece el cumplimiento de la igualdad entre todas las personas. Es un derecho que, a su vez, es un instrumento para el ejercicio de otros derechos humanos.
Por lo anterior, su reconocimiento debe ser visto como elemento esencial de un Estado social democrático. Garantizar su ejercicio legitima tal carácter democrático.
Así entendido, el derecho de acceso a la justicia abarca diversas dimensiones que le dan su contenido, tanto de proceso como de resultados, y respecto de todas las cuales la atención en justicia resulta relevante para su cumplimiento.
Dimensiones de proceso del acceso a la justicia.
Involucra la posibilidad de contar y disponer de recursos y medios accesibles, disponibles, adecuados y eficaces para el reclamo de derechos; la existencia y respeto de los elementos del debido proceso legal para un proceso rápido, ágil y eficaz; y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia.
Dimensiones de resultados del acceso a la justicia.
Involucra la posibilidad para cada persona de obtener un pronunciamiento judicial justo, respetuoso de los derechos fundamentales.Se refiere a lo que se suele conocer como la tutela judicial efectiva de los derechos.
La existencia de contextos de desigualdad y discriminación estructural impiden a muchas personas ejercer su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad en las distintas dimensiones de este derecho, por ejemplo, en lo que se refiere a la atención como usuarias del sistema de justicia chileno.
De esta forma, no puede pensarse en el acceso a la justicia sin considerar los factores que se levantan como obstáculos para la igualdad en este derecho.
- Tales obstáculos son de diverso orden:
- Físicos, en un amplio sentido, como distancias geográficas o condiciones demográficas.
- Económicos, como la falta de presupuestos idóneos para abordar la desigualdad estructural con estrategias apropiadas.
- Sociales, como la existencia de inequidades económicas que generan brechas en diversos ámbitos de la vida social.
- Políticos, como es el diseño de los sistemas institucionales de justicia.
- Normativos, como es el formalismo excesivo del sistema de justicia, particularmente en algunas materias, o la construcción de determinados tipos penales o figuras civiles, o vacíos legales que llevan a interpretaciones judiciales diversas o contradictorias sobre un mismo hecho, en ocasiones con la carencia del debido control de convencionalidad.
- Culturales, como la construcción de ciertas identidades atribuidas a personas o grupos.
Estos obstáculos, que han sido relevados como barreras al acceso a la justicia por estándares internacionales de derechos humanos, afectan con especial énfasis a determinadas personas y colectivos. Entre esos grupos, mujeres y personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) son un ejemplo y reflejan las asimetrías y desequilibrios que han perdurado históricamente a partir de dichas barreras.
Específicamente, la existencia de estereotipos, roles y representaciones de género, así como de prácticas arraigadas de discriminación, constituyen persistentes factores que afectan el ejercicio del acceso a la justicia por mujeres y personas LGBTI.
A su vez, estos factores inciden en las relaciones al interior del Poder Judicial, proyectando sus consecuencias, no sólo en la atención a personas usuarias sino también en las relaciones que se dan al interior de la institución.
El cruce de las particulares circunstancias de identidad y autopercepción de las personas con otros factores de categorización social, como la vulnerabilidad social o pobreza, la pertenencia a algún pueblo originario o la discapacidad, agravan la situación y obligan a mirar de forma diferenciada cada situación o caso. Por ello es que se torna relevante el enfoque de la interseccionalidad aplicado a la justicia.
Las formas interseccionales de discriminación tienen efectos especialmente negativos en la atención a personas usuarias y en las dinámicas internas de funcionamiento de la institución. La interseccionalidad puede ser entendida como un mecanismo útil para garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia, pues emerge frente a la necesidad de analizar de manera integral y multidimensional, la realidad que viven no solo las mujeres en el ejercicio de sus derechos, sino también distintos grupos y colectivos históricamente discriminados. Como enfoque centrado en quien es la persona afectada y sus circunstancias, la interseccionalidad ayuda a identificar, visibilizar y comprender como se cruzan en las personas diversas categorías o motivos sospechosos que debe ser tenidos en vista para hacer un análisis más riguroso de cada situación.
Así, para grupos específicos de mujeres la sola denuncia de una vulneración puede producir victimización secundaria, por la exposición a ser cuestionada, estigmatizada o, incluso, ser expuesta como la responsable por pertenecer a determinados grupos, pudiendo incluso derivar en una falta de celeridad en la investigación o en el juzgamiento. Del mismo modo, para las mujeres funcionarias puede ser más difícil la promoción en su carrera profesional.
La constatación de este contexto hace indispensable explorar elementos conceptuales que aportan las teorías de género y dar una mirada diferente a la atención en justicia.
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SISTEMA DE JUSTICIA.
La perspectiva o enfoque de género es un paradigma o marco de análisis para identificar, determinar y explicar por qué en el caso de las mujeres y personas LGBTI existe una mayor desigualdad social en relación a hombres y quienes no desafían el binario sexual. Como enfoque de análisis, permite reconocer estereotipos y representaciones sociales de género fuertemente arraigados en las estructuras sociales que favorecen esa desigualdad, abriendo así un esquema posible para abordar soluciones, sea normativas, de políticas públicas o de prácticas, por organismos públicos y privados, incluyendo a quienes legislan y tribunales de justicia, por ejemplo.
Pudiendo ser vista como un método, involucra, además, no sólo una mirada desde la realidad de las mujeres sino también desde las vivencias y modos de comprender la realidad de personas LGBTI, constituyéndose en una estrategia de actuación que permite visibilizar y luego interpretar la realidad de personas diferentes en sus diversos contextos y expresiones identitarias.
La perspectiva de género “ha buscado contribuir para generar una nueva forma de creación del conocimiento; una en la que se abandone la necesidad de pensarlo todo en términos del sujeto aparentemente neutral, pero pensado desde el imaginario del hombre blanco, heterosexual, propietario cristiano y educado; y, en cambio, se opte por una visión que abarque todas las realidades, particularmente aquellas que habían quedado fuera hasta entonces”.
En el caso de las mujeres, la perspectiva o enfoque de género permite ver y entender la situación de desventaja en que han vivido y continúan viviendo, y que es aceptada como natural. Utilizada como unos lentes de aumento, permite poner el foco en las situaciones de discriminación, desigualdad y violencia que viven principalmente las mujeres. Ayuda a interrogar y a analizar la realidad y, sobre todo, a impulsar transformaciones sociales, pues entender la perspectiva de género, reta y obliga a tomar posturas reflexivas frente a esas realidades que colocan en desventaja a las mujeres.
Como método para el derecho, la perspectiva de género puede ser vista como “un parteaguas para que el grupo de las mujeres y las minorías sexuales empiecen a figurar en un plano de igualdad frente al grupo de los hombres, para que las instituciones jurídicas —desde las más tradicionales hasta las más novedosas— atiendan a las variadas implicaciones del género, así como para que las normas sean interpretadas y aplicadas sin pasar por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos”.
De esta manera, y en relación específicamente al ámbito de la justicia y teniendo presente las dificultades para mujeres y personas LGBTI, la perspectiva de género cobra un valor relevante, por ejemplo, para la creación del derecho, para la interpretación, argumentación y adopción de decisiones judiciales y para el posterior análisis de jurisprudencia. Asimismo, tiene relevancia para la atención que las personas reciban por el sistema de justicia o por otros intervinientes en dicho sistema, como el Ministerio Público, Defensoría Penal Pública o las fuerzas de orden y seguridad.
Incorporar la perspectiva de género puede favorecer la remoción de los obstáculos al acceso a la justicia que afectan de forma diferenciada a ciertas personas y colectivos, disminuyendo las asimetrías y desequilibrios que se perpetúan a partir de las barreras en el acceso a la justicia en todas sus dimensiones.
«Las principales barreras que dicen relación con el marco jurídico que regula las sociedades en las que viven las mujeres tienen que ver con la presencia de leyes abiertamente discriminatorias y aplicación de leyes con falta de perspectiva de género y derechos humanos.»
Un enfoque de este tipo, además, dialoga con la independencia e imparcialidad judicial, requisitos y a la vez principios de la función jurisdiccional que no sólo se levantan como derecho a favor de toda persona que es sometida a un proceso judicial, sino que también deben ser vistos como una garantía para quienes van a juzgar, es decir, para que tengan las condiciones tanto institucionales como personales para cumplir su mandato.
DESIGUALDAD, ESTEREOTIPOS, ROLES Y REPRESENTACIONES DE GÉNERO.
En Chile, la desigualdad se expresa de diversas maneras. Así fue puesto en evidencia por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Informe “Desiguales” de 2017 y que da cuenta que la desigualdad es parte de la fisonomía histórica del país y un rasgo estructural del orden social, desde los inicios del país hasta estos días.
Los buenos indicadores socioeconómicos del país esconderían una realidad menos auspiciosa: en Chile los frutos y las oportunidades del progreso no alcanzan a todas las personas por igual. La desigualdad socioeconómica en el país no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, la población rural y de las regiones retrasadas, los pueblos indígenas, y a personas de diversas minorías.
Específicamente en temas de género, si bien han cambiado las percepciones y representaciones de manera favorable durante la década pasada, ello no impidió que el país ocupara, en el año 2021, el lugar 47 a nivel mundial en el índice que mide la desigualdad de género. Este índice se estructura a través de tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y actividad económica. Así medido, este índice afecta el buen lugar número 42 que Chile exhibe a nivel mundial en el desarrollo humano que se establece a partir de un conjunto de indicadores como la tasa de alfabetización, años de escolaridad, esperanza de vida al nacer e ingreso per cápita.
En relación al sistema de justicia chileno, el Estudio Diagnóstico efectuado por el Poder Judicial dejó establecido que, si bien en la institución se reconoce la igualdad formal y por ende no existen discriminaciones o exclusiones explícitas de hombres ni de mujeres por alguna condición vinculada a su género, algunos aspectos podrían incidir en discriminaciones materiales. Por ejemplo, la masculinización o feminización de la descripción de ciertos cargos al interior de la institución, o la ausencia de mención o reconocimiento como sujetos de protección a personas de diversidades sexuales, como sí se hace con las mujeres y otros grupos sometidos a condiciones de vulnerabilidad.
Es necesario reconocer la desigualdad para problematizarla en sus causas y abordarla como una característica que no es natural a la sociedad humana y que permea a todo el sistema de justicia chileno. Esta se construye por la acción concertada de diversos factores culturales que actúan sobre la existencia de las diferencias sociales, es decir, que intervienen frente a la circunstancia de que las personas poseen distintas características y diferentes roles sociales, tales como el sexo, el color de la piel, la estatura, por ejemplo, o tienen asignadas tareas u ocupaciones que quedan configurados por estereotipos sobre cómo son vistas las personas y lo que se espera de ellas.
Todas las personas ven la realidad de formas distintas construyendo una realidad que hacen propia y desde la cual se da significado al mundo. En ese proceso los estereotipos moldean ese significado y conducen a categorizar a las personas que se perciben como diferentes. Los estereotipos son atributos que indiscriminadamente se asocian a un grupo de forma generalizada, a veces con carácter neutro y otras, con una valoración negativa de forma expresa o encubierta.
En materia de género y diversidades sexuales estos atributos asumidos moldean la forma de ver la realidad y favorecen los roles, esto es, los comportamientos socialmente esperados para quien ocupa un determinado puesto o posición social. Por ejemplo, se espera que el hombre sea el proveedor económico en el hogar y que la mujer cumpla labores domésticas y de crianza. En el ámbito de las labores funcionarias a su vez, puede resultar esperable que las mujeres asuman ciertas tareas domésticas de funcionamiento interno que no aparecen exigibles a hombres.
En ciertas oportunidades no es fácil establecer una distinción clara entre estereotipo y rol, ya que los conceptos tienden a coincidir o encontrarse estrechamente relacionados. De esta forma, las expectativas de rol pueden construirse desde los estereotipos. Por ejemplo, la creencia estereotipada de que las mujeres son más emocionales y empáticas que los hombres, puede conducir a que, socialmente, se espere que desempeñen roles de cuidado y crianza antes que roles de jefatura o que laboren en ciertas áreas del sistema de justicia de forma preferente, como el área de familia. También, la idea generalizada de que las mujeres se deben comportar de forma recatada en relación a la expresión de su sexualidad, puede conducir a que se espere de ellas que tomen medidas para prevenir situaciones de violencia sexual.
Si bien los estereotipos son categorizaciones de origen social y cultural debe reconocerse que afectan lo jurídico por cuanto pueden determinar la interpretación de una norma, la argumentación de una decisión o de la realidad que se discute en un proceso judicial, pudiendo afectar la tutela judicial efectiva, por ejemplo. Así también, pueden condicionar la atención que recibe una persona o las relaciones que se dan al interior de la institución.